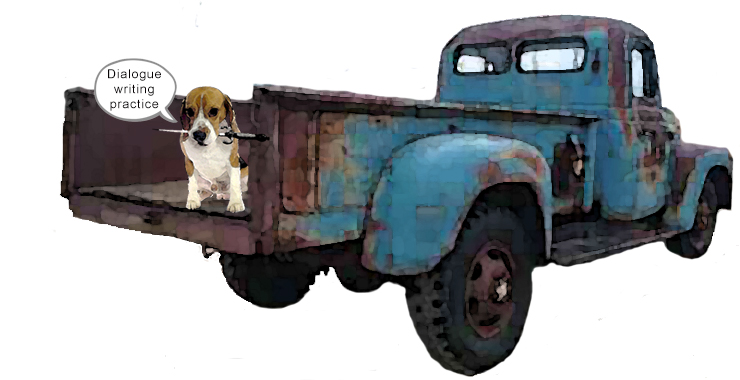Dos chicos de Oklahoma
En aquellos tiempos no le disparabas a nadie salvo que en realidad necesitaran que les dispararas.
Así que cuando alguien te mostraba la pistola, sabías que era por algo. No siempre sabías por que, así que lo educado era preguntar.
“¿Por qué el fierro?”
“Hace que la gente no se lleve la caja del dinero.”
“Sólo quiero una sandía. ¿Vendes? ¿O sólo las enseñas?”
El camión era un Inernational Harvester de 1950 que había sido feo desde el día que había nacido y el chico era un Hatfield de 1955 con un corte de pelo casero que no se iba a ganar ningún premio tampoco. Parecía como de a once años.
“Vendemos. Setenta y cinco centavos cada una.”
Les dejé tres cuartos en la ranura de la caja y escuché cómo se deslizaban cientos más cuando él la puso debajo del asiento del camión en donde había estado durmiendo.
“Escoge”, dijo.
“Escoge tú”.
“Todas son igual de buenas”.
Le saqué otro cuarto y él lo dejó caer entre su bolsillo.
Descalzo, se encaramó a la cima de la pila y se estiró para alcanzar un lugar detrás de la cabina. Valió la pena el cuarto extra.
“¿No funciona el camión?”
“Siempre vendemos algunas después que cae el sol y este es un buen lugar. No quería dejarlo ir.”
“Tu papá es listo.”
“No tengo papá.”
“Entonces tu abuelo.”
“No necesitas ser listo para quedarte parqueado en un bueno lugar. Sólo tener sentido común.”
“Es listo por enseñarte cómo flashear ese fierro sin apuntarlo.”
“Es ilegal apuntarlo.”
“Yo sé. Y tu abuelo es listo por asegurarse que tú lo sepas.”
Me enseñó la pistola sobre una palma abierta. “Walter Colt. Era del papá de mi abuelo.”
La vi y asentí. “Bonita”, pero no la toqué. Mi abuelo me había enseñado a mí también.
Dije: “¿Quieres una sandía?”
“¿Qué estás pensando?”
“Véndeme una por 35 centavos y la compartimos.”
“¿La comemos aquí?”
Asentí. Él se metió la mano en el bolsillo y con un movimiento suave de la muñeca produjo una navaja de 7 pulgadas.
“Escoge tú esta vez”, me dijo. Dos minutos más tarde, puse mi dedo sobre una sandía y lo vi a los ojos. Él sonrió. “Escogiste una buena. ¿Cómo te llamas?”
“Roy.”
“Yo soy Mack”. Partió la sandía y luego con un movimiento apenas perceptible, dobló la hoja contra su cadera y metió la navaja de vuelta en su bolsillo. La mano se convirtió en una palma abierta.
“Me debes 35 centavos”.
Le dejé caer dos monedas. Nos sentamos los dos en la parte de atrás del camión y comenzamos a comer la sandía. “Me pusieron el nombre de mi abuelo. ¿A ti te pusieron el nombre de tu abuelo, Mack?”
Puso la mano en la navaja entre su bolsillo y negó con la cabeza lentamente. “El de mi papá”. Mack cambió el tema. “No pareces con suficiente edad para manejar”, dijo.
Me sonreí, “La policía cree que sí”.
“¿Tienes quince?”, preguntó él. Asentí.
Dejé que el tema de su papá quedara allí durante unos minutos mientras comimos el corazón de la sandía en silencio. Cuando habíamos terminado de comer y había puesto mi sandía de 75 centavos en el suelo del asiento del copiloto, Mack me dijo: “Tu mamá no crió tontos, Roy”.
“¿Por qué lo dices?”
“La mayor parte de personas pone la sandía en el asiento. Luego cuando frenan, la sandía se cae al suelo y revienta”.
“¿Cómo sabes?”
Mack se sonrió: “Porque siempre regresan y compran otra”.
Encendí el carro, lo puse en reversa y comencé a cantar por lo bajo “Oh el tiburón, querida, tiene tantos dientes, bebé. Y los enseña, así de blancos”.
Escuché la voz de Mack en la oscuridad: “Igual que una navaja, los tiene el viejo MacHeath, bebé. Y los mantiene, fuera de vista”.
Encendí las luces pero Mack ya estaba escondido en su asiento de nuevo, durmiéndose con la pistola de su abuelo y la navaja que le había dejado el papá.
Roy H. Williams